Excélsior, lunes 2 de diciembre, 1985.
— ¡Olvídalo! ¡No es nada! No quieras averiguarlo—respondió otra vez tajante, al tiempo de voltearse sobre su cama para darme la espalda y dormirse.
No volví a hablar del asunto, pero me quedaron muchas dudas en la cabeza.
Dos semanas después lo acompañaba de regreso de la panadería; ya había oscurecido y atravesábamos las explanadas, cuando el silbato volvió a escucharse.
Vi el rostro de mi primo. Yo sabía que él también lo había oído, y no solo eso, estaba convencido que él ya lo había escuchado antes; sudaba y le temblaba ligeramente el labio inferior, notablemente alterado.
Al llegar al departamento, antes de abrir la puerta me detuvo en el pasillo:
— ¡Por favor, no preguntes nada! ¡No lo hagas más difícil para nosotros!—luego metió la llave en la cerradura.
Mientras, las dudas seguían acumulándose en mi cabeza.
A partir de ese momento comencé a notar un cambio en su actitud; él sabía que tenía que darme una explicación al respecto, pero su negación lo atormentaba terriblemente.
Tiempo después, un sábado al regreso de junta, pasamos de nuevo junto a las explanadas. En todo ese tiempo no había vuelto a mencionar el asunto del silbato, cuando éste dejó escucharse claramente una vez más.
Él se detuvo y me miró fijamente. Sabía que la situación ya no podía seguir así. Tan sólo dio media vuelta, diciendo:
—Sígueme, vamos a caminar.
Empezamos a recorrer lentamente las jardineras desiertas de la Unidad.
—Debes comprenderme, no es fácil contarlo, mucho menos vivir permanentemente con esto, pero hay que aceptarlo porque está presente y debemos vivir con Él.
Entonces me contó la historia.
El temblor nos agarró casi a todos todavía dentro de nuestras casas. Yo estaba en el baño lavándome la boca para irme a la escuela, cuando las cosas comenzaron a caerse de su lugar. El edificio crujía de forma espantosa y mirabas por la ventana cómo el paisaje se retorcía. De pronto se escucharon grandes estruendos; segundos después la tierra volvió a calmarse. Salimos a la calle donde nos dimos cuenta de todo. Frente a nosotros estaban los edificios derrumbados.
Construcciones de más de diez pisos reducidos a una montaña de cascajo de solo unos metros de alto. Alcanzábamos a escuchar lo
s
gritos de las personas sepultadas abajo. Corrimos para escarbar entre los escombros, pronto se reunió una gran cantidad de personas en las labores de rescate.
Poco a poco llegaron más voluntarios a ayudarnos, luego vino la policía y el ejército. Avanzábamos muy lentamente, teníamos que retirar miles de toneladas de escombros con las manos. Muy pronto tuvimos noticias de toda la ciudad: el Centro Médico también estaba arrasado, igual Tepito, a lo largo de Paseo de la Reforma, el Centro; en toda la colonia Roma había muchos edificios derrumbados. El paisaje que nos rodeaba era desolador.
Las horas corrían y seguíamos removiendo escombros. La velocidad a que lo hacíamos era desesperante. Calculábamos que en el momento del temblor al menos habría en cada edificio quinientas personas. Suspirábamos de alivio y alegría cuando hallábamos alguien vivo; maldecíamos nuestra suerte cuando aparecía un cuerpo inerte. Llegó la noche y a mí me obligaron a descansar. Muchos de nosotros teníamos más de 20 horas trabajando sin parar. El ejército tenía acordonada la zona y ya habían traído unas grúas de gran tonelaje al lugar, el cual hervía de gente; incluso muchos scouts vinieron de otras partes de la ciudad y hasta de los estados vecinos.
Pasé la noche en un albergue que instalaron en la escuela de al lado, ya que todos los edificios de la Unidad fueron evacuados. Traté de dormir pero me fue imposible; créeme, es difícil conciliar el sueño cuando sabes que a sólo unos metros la gente se está muriendo. Alcancé a escuchar que otro de los edificios podía derrumbarse en cualquier momento. Así transcurrió la primera noche.
Al día siguiente continuamos trabajando. Fue hacia media mañana cuando lo oímos: era un S.O.S. con silbato scout que salía entre los escombros. Entonces lo supimos: ¡Era Lalo! Ése era el edificio donde vivía nuestro jefe de tropa. Pese a la confusión, todos pensábamos que había alcanzado a salir rumbo a la universidad donde estudiaba, que estaría ayudando en otro sitio, ¡carajo, que estaría en cualquier otro lado! No ahí dentro. Seguro acababa de encontrar su silbato y ahora lo empleaba para que lo localizáramos.
Inmediatamente nos lanzamos a la búsqueda del punto donde se escuchaba más cerca aquel sonido y comenzamos a escarbar. Lalo emitía la señal de auxilio a intervalos regulares, pero el sitio donde se encontraba lo obstruían dos lozas de concreto de varias toneladas de peso. Trajeron un taladro y varios marros, mientras los demás tratábamos de encontrar otro camino para llegar a él. Así transcurrió ese día.
Entonces vino el segundo temblor. Todos los que estábamos en las tareas de rescate salimos disparados a buscar refugio en previsión de que se vinieran abajo los edificios de al lado. Temíamos por los que estaban todavía atrapados. Cuando dejó de sacudirse la tierra corrimos otra vez hacia los escombros presintiendo lo peor. Sentimos un gran alivio cuando volvimos a escuchar el silbato.
Amanecía y no podíamos sacar a Lalo de ahí. Llevaba 48 horas sepultado sin probar agua ni alimento; las llamadas de auxilio empezaron a hacerse más esporádicas. Todo el grupo se había sumado a la labor de rescate. A cada minuto que pasaba se perdían las esperanzas.
Por último, como anunciando el fin, escuchamos un último silbatazo. No fue un SOS como los anteriores sino una llamada de reunión; una despedida con la cual el jefe de tropa convocaba a sus muchachos, con la certeza de nunca más volverlos a reunir. Todos nos estremecimos con aquel sonido fuerte y pronunciado, que poco a poco fue extinguiéndose hasta reinar un silencio sepulcral.
Todavía continuamos la remoción de escombros, pero algo nos decía que ya era inútil. Lo encontraron hasta tres días después con uno de los perros que trajeron los rescatistas franceses.
Hizo un largo intervalo para tomar aire.
Pero ÉL continúa aquí. Es Lalo quien silba durante las noches, recordándonos lo que pasó. Él es quien hace que todo lo ocurrido durante esos días de septiembre viva dentro de nosotros, desde entonces y por siempre.
Mi primo terminó la historia del silbatazo. Estaba exhausto, pero su rostro se mostraba inexpresivo, quizás porque ya la había contado muchas veces, quizás porque ya no tenía lágrimas para llorar. Tomamos el camino rumbo al departamento.
Todavía escuché una vez más aquel silbato antes de marcharme de los multifamiliares Juárez. Lo oí durante varios segundos:
Largo-largo-corto-largo-corto-largo-corto-largo-corto. Su sonido me quedó grabado por siempre. Ya no era sólo un silbatazo, era como una especie de canto. Un canto que cierra todo el dolor y tristeza de alguien que sabe que ya nadie acudirá a su llamado, y sin embargo seguirá insistiendo por el resto de los días.
He llegado a regresar a la ciudad de México en algunas ocasiones más. Todavía se deja escuchar aquel silbato. Cada vez que lo oigo no puedo contenerme y me suelto a llorar.
—-
Esta historia la volví a encontrar con estos créditos:
Autor: Gil, Mapache Azul
Fecha: 23 de septiembre de 2005
Origen: El Baúl de los Clanes. http://mx.groups.yahoo.com/group/elbauldelosclanes/
Créditos: Arturo Reyes Fragoso. Septiembre 1987. Cd. de México.
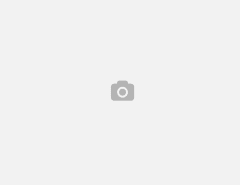
nu manches niño q bonita historia.. osea no tiene nada d bonito lo q paso pero que padre que sus chavos lo ayudaron y acudieron en su llamada siempre… x eso amo este movimiento… xq siempre estamos para tenderle la mano a alguien … tqm besos
Wow, simplemente genial. Realmente me parece increible la historia. Espectacular lo del silvato que se siga escuchando hoy en día. Me gustaría escucharlo, no por locura ni nada de eso, sino por el significado que tiene.
excelente historia y como siempre decimos scout una vez scout para siempre muchas gracias por compartir la historia
Tengo el privilegio de conocer al autor, Arturo Reyes Fragoso, quien ganó un premio de literatura con este escrito.